
“Una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros” [vía]. Definir el arte es sencillo; entenderlo no siempre lo es. Como prueba basta recordar el recorrido histórico de las llamadas bellas artes –arquitectura, danza, escultura, música, pintura y literatura–, que pasaron de lo tradicional a lo innovador tras una larga evolución que no siempre fue bien recibida por una sociedad que batallaba por comprender el significado de las obras más novedosas. El cine, también conocido como el séptimo arte, no es la excepción a la regla.
Aunque mucho se ha debatido sobre cómo no todas las películas se merecen esta etiqueta, es un hecho que muchos creadores –también catalogados como autores– se han decantado por una narrativa clásica dotada de temas, símbolos y reflexiones que están sujetos a la interpretación de las audiencias. Más desafiante es el caso de aquellos cineastas que han retado los viejos convencionalismos para la concepción de proyectos muchos más elaborados y cuyas tramas no siempre son plenamente comprendidas por el público.
Esto ha provocado toda clase de reacciones encontradas que van del aplauso al desprecio, así como el surgimiento de una duda recurrente: ¿se pueda amar u odiar una película sin entender del todo su significado?

El tabú de pensar el cine
¿En qué radica la calidad de una expresión artística? En el caso de la pintura, se pensaba en su capacidad para imitar la realidad, hasta que el impresionismo cuestionó la premisa. Caso similar al de la música, que dejó atrás los convencionalismos de su periodo clásico para centrarse en las emociones con el modernismo. La transición fue difícil en ambos casos, pero no impidió la evolución y posterior ascenso como auténtico arte.
El caso del cine es más difícil de analizar: su juventud, al acumular poco más de un siglo de historia –la primera proyección de los Lumière se realizó en 1895–; sus bases que se apoyan en artes narrativas, visuales y sonoras; la incorporación de otras disciplinas como el dibujo, la escultura, la actuación y la fotografía. Esto resulta en un arte mixto que debe ser supervisado por un director para evitar el caos.
Los análisis más convencionales suelen medir la calidad de una película según los valores de su dirección, guion y actuación, así como de otros elementos técnicos como la dirección artística, la música o el vestuario. Esta práctica puede funcionar en la mayoría de los casos, pero se complica con todas aquellas historias que se oponen los convencionalismos narrativos en busca de propuestas distintas. Esto ha provocado que críticos como Alan Stone de Boston Review juzguen duramente aquellas películas en las que “casi nadie sabe con certeza lo que ha visto después de un visionado”, una opinión que fuera desafiada por Roger Ebert al considerarla “muy cierta. Pero cierta para todas las grandes películas, pues sólo sabes con certeza lo que has visto después de ver una película superficial”.

Voces alternativas
Cualquiera puede tomar una cámara y filmar. Esto no significa que cualquiera pueda hacer una película y menos aún, que sea capaz de transmitir mensajes, abordar temas, provocar sensaciones y generar reflexiones en sus audiencias. Como prueba basta recordar la trayectoria de grandes creativos que han batallado con la incomprensión del público tras el estreno de obras que se han distanciado de los parámetros preestablecidos.
Tal fue el caso del surrealista Luis Buñuel con Un perro andaluz (1929), realizada en colaboración Salvador Dalí cuando “él soñó con su mano que estaba llena de hormigas. Y yo soñé con un cuchillo cortando un ojo. Él me dijo que podíamos hacer una película con eso”, explicaría el realizador años más tarde [vía]. La falta de una trama convencional, sus abruptos saltos temporales y la brutalidad de sus imágenes le llevó a temer una reacción violenta del público, al grado que llevó rocas al estreno para defenderse en caso de ser necesario. El filme recibió algunas denuncias ante las autoridades, pero la reacción fue mayoritariamente positiva, lo que resultó en ocho meses de proyecciones. Buñuel lo atribuyó a que “las fuentes en las que se inspira el film son las de la poesía, liberada del lastre de la razón, de la tradición y de la moral. Su propósito, provocar en el espectador reacciones instintivas de atracción o de repulsión. La experiencia ha demostrado que este objetivo fue plenamente conseguido” [vía]. Hoy es celebrada como una obra maestra y una pieza indispensable del celuloide, aunque su brutal construcción sigue siendo motivo de debates y cuestionamientos.
No menos radical fue el caso de Fantasía (1940) con la que Walt Disney intentó elevar el estatus de la animación al emplear la música clásica como hilo conductor de toda clase de historias. Una dramática evolución de lo hecho con las Sinfonías Bobas que dejaba atrás el humor para adentrarse de lleno en la expresión artística. La crítica alabó el filme, mientras que numerosos compositores encabezados por Igor Stravinsky –el único vivo cuya música es empleada en la cinta– se molestaron al considerar que las imágenes impedían que las audiencias se dejaran llevar por el sonido. Su fracaso en la taquilla fue atribuido a la II Guerra Mundial, al abrupto cambio de estilo e incluso las pretensiones del creativo. La popularidad sólo incrementó hasta 1969, cuando la época permitió promocionarla como una experiencia psicodélica. Muchos siguen sin apreciar su valía, lo que no ha impedido que el American Film Institute la catalogue entre las cien películas imprescindibles de todos los tiempos.
Más drástico fue el caso de Federico Fellini, quien abandonó sus bases neorrealistas tras el éxito de La Strada (1954) para experimentar con historias cimentadas sobre el valor de la imagen. La transición es evidente en La Dolce Vita (1960) y muy especialmente en 8 ½ (1963), para después dispararse con títulos como Roma (1972), Amarcord (1973) e Intervista (1987) que suscitaron debates sobre una auténtica caída libre del italiano. Roger Ebert difiere al asegurar que sólo “lucha por la naturaleza de su imagen […]. La película es para las imágenes y éstas funcionan mejor cuando son libres para evocar muchas asociaciones y no están vinculadas a propósitos estrictamente definidos” [vía].
Este último fue una gran influencia para David Lynch, quien ha cimentado buena parte de su obra en ensoñaciones pesadillescas difíciles de etiquetar que deambulan entre el surrealismo y el realismo mágico. A pesar del culto alcanzado, el cineasta se ha quitado la etiqueta de artista al asegurar que “no sé de dónde vienen [mis ideas]. Por eso pienso que no puedo tener ningún crédito de lo que he hecho” y explicar que sus cintas carecen de mensajes, pues “obtengo las ideas en fragmentos y sólo cuando algunos se unen puedo decir que algo trata de esto o aquello” [vía]. Todo esto es evidente en títulos como Eraserhead (1977), El hombre elefante (1980), Twin Peaks (1990) y Mulholland Drive (2001), e irónicamente ha provocado que Dune (1984) sea visto por algunos como su proyecto más asequible, pero también como el más impersonal de todos y el que menos respeta su visión.

Nuevas visiones
Aunque es común escuchar que las tendencias narrativas del cine se han simplificado con los años hasta alcanzar un punto muerto en el siglo XXI, existen voces realizadoras cuyas respectivas visiones arrojan todo tipo de retos para las audiencias. Uno de los mayores ejemplos de ello es Terrence Malick, quien luego de una larga ausencia realizadora, alcanzó la plenitud con El árbol de la vida (2011), un coming-of-age poco ortodoxo que aborda temas como el paso del tiempo, la divinidad, la vida y la muerte a partir de una historia no-lineal que es acompañada por imágenes que representan la creación de todas las cosas. Público y crítica batallaron por definirla y aun así le dieron el estatus de obra maestra tras compararla, no con otras películas, sino a las sensaciones provocadas por un clásico literario como Hojas de hierba (1855) de Walt Whitman.
Las emociones generadas por Charlie Kaufman no son tan fáciles de calificar, pues su obra ha combinado elementos metafísicos y surrealistas para una profunda exploración de la mente humana. Su punto de partida fue ¿Quieres ser John Malkovich? (1999) que fue alabada por la originalidad de sus portales cerebrales, pero sus deseos por seguir sorprendiendo desembocaron en historias e imágenes cada vez más enrevesadas como Nueva York en escena (2008) y Pienso en el final (2020), lo que ha llevado a lecturas más elaboradas y opiniones cada vez más encontradas ante la incomprensión. A pesar de esta aparente complejidad, el creativo está convencido de que su trabajo está diseñado “para que sea resuelto. Es por lo que está pasando el personaje. O lo entiendes o no» [vía].
Más controvertido es lo hecho por Christopher Nolan, cuya labor le ha valido comparativos con leyendas como Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick. El primero por el uso recurrente del suspenso en historias diseñadas para el disfrute de las audiencias; el segundo por el aprovechamiento de la espectacularidad visual para la creación de reflexiones filosóficas; y en ambos casos por el compromiso mostrado con todas las áreas de la producción, lo que le ha valido la etiqueta de autor. Estas cualidades han inspirado incontables discusiones alrededor de títulos que trasladan el factor humano a historias regidas por principios físicos como son el tiempo y el espacio. Sucedió con El origen (2010) y el totem que define el destino de su protagonista; con Interestelar (2014) y el amor como clave para la salvación humana; finalmente con Tenet, un filme de espías cuya narrativa reversible y mensajes encriptados ha generado cuestionamientos sobre si estamos ante una obra maestra o una trama básica retorcida por las pretensiones del británico. Estas etiquetas no parecen ser una gran preocupación para Nolan, quien explicó a Cine PREMIERE que “las mejores películas son aquellas que logran tener un diálogo entre la audiencia y el director, donde el realizador puede acercar al público al tema que está tratando y que puedan participar. Para mí, Tenet no es una lectura sino una conversación«.

Entender una película
La creación artística va más allá de los impulsos aislados que cualquiera sentiría frente a un lienzo, una hoja o una cámara. Es un canal con el que los artistas intentan transmitir una expresión o un sentimiento. Bajo esta premisa, el historiador artístico Erwin Panofsky considera que la mejor forma de entender el arte es con una exploración sensorial que inicia con ver/oír, continúa con mirar/escuchar y culmina con el pensamiento. Un paso decisivo que implica la búsqueda de reflexiones, no con el afán de hallar respuestas concretas pues no se trata de una ciencia exacta, sino de interpretaciones que pueden requerir un conocimiento del contexto o del trasfondo del autor, pero también una apertura emocional ante las manifestaciones más abstractas.
“El caso del cine es especialmente propenso al análisis”, asegura el guionista Álvaro del Amo. “Y no sólo aquellos films que aparecen con el énfasis en la dificultad, sino que cualquier film […]. El cine así se levanta como un arte vivo y polémico. La forma no es […] envoltura de convenciones o ritual de oscuros signos, sino que se observa como despliegue de posibilidades expresivas, como una obra de arte susceptible de ser leída de diferentes maneras, a distintas calas, con una amplia gama de contenidos, situados a diversos niveles”.
Las interpretaciones son infinitas y el entendimiento absoluto quizá no siempre sea posible, pero si la película en cuestión fomenta el diálogo y produce sensaciones en sus audiencias, bien puede decirse que el trabajo está hecho.

La entrada ¿Se puede amar/odiar una película sin haberla entendido? se publicó primero en Cine PREMIERE.
[ad_2]





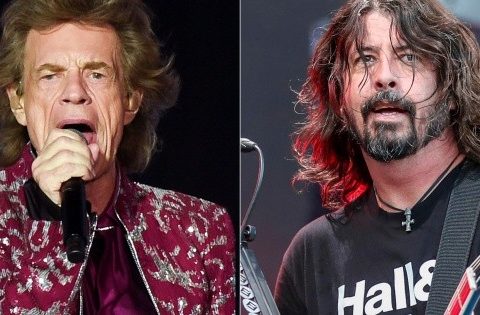
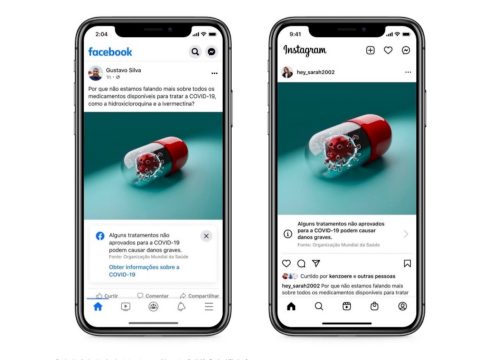


Deja una respuesta